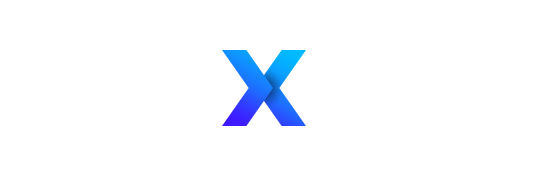No hace falta conducir una motocicleta para entender por qué esta norma es equivocada. Basta con tener sentido de justicia. Basta con conocer el valor del derecho, el peso de la responsabilidad pública y el límite del poder normativo. La reciente implementación del uso obligatorio de chalecos con placa para motociclistas no responde a una política de seguridad seria. Es una respuesta simbólica. Una forma de trasladar el fracaso del Estado al cuerpo del ciudadano.
La medida se sustenta formalmente en el Decreto Legislativo N.º 1216, promulgado en 2015, cuyo objetivo era reforzar la seguridad ciudadana en el ámbito del tránsito. En su artículo 5 establece que tanto el conductor como el pasajero de motocicletas deben portar un casco y un chaleco con el número de placa del vehículo. Sin embargo, lo que comenzó como una disposición general fue reglamentado recién en abril de 2025 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante la Resolución Directoral N.º 008-2025-MTC/18. Esta resolución impone requisitos técnicos específicos para el chaleco: sin mangas, con fondo blanco, letras negras de seis centímetros de alto y bandas retrorreflectantes.
La implementación avanza sin pausa. Ya rige en distritos en emergencia y está prevista su aplicación nacional a partir del 21 de junio. Las sanciones por incumplimiento, previstas en el Reglamento Nacional de Tránsito, incluyen una multa de S/ 428, retención del vehículo y pérdida de 20 puntos en el récord del conductor.
Como abogado y ciudadano, no hablo desde la incomodidad ni desde el cálculo. Hablo desde una convicción profunda: el derecho no puede ser un instrumento de sospecha. Esta norma no enfrenta al crimen, no desarticula bandas, no mejora la fiscalización, no fortalece la inteligencia policial. Lo que hace es marcar. Convertir en sospechoso al que cumple.
La placa ya está en la moto. El problema no es su visibilidad. El problema es la ineficacia estatal para fiscalizar, prevenir y actuar. El delincuente no se detiene por no tener chaleco. Usa uno robado, adulterado o falsificado. Lo hace hoy y lo seguirá haciendo mañana. Lo que sí logra esta norma es dejar al ciudadano correcto en la línea de fuego. A él sí lo alcanza. A él se le exige más.
Y como si no bastara con la carga simbólica, se suma una carga económica injusta. El precio de los chalecos se ha disparado. Hay escasez, especulación y un mercado informal floreciendo a costa del trabajador formal. ¿Quién paga esta factura? El joven que reparte alimentos, el obrero que transporta herramientas, el padre de familia que necesita su moto para llevar a sus hijos al colegio. Mientras tanto, el informal, el que evade el sistema, sigue sin control. No se le fiscaliza. No se le multa. No se le ve.
Así, lo que esta norma penaliza no es el delito, sino la formalidad. El que cumple, pierde. El que evade, gana. Y eso no es gobernar. Es abdicar.
Más grave aún es el trasfondo moral. Esta norma parte de una lógica peligrosa: asumir que quien se desplaza en moto debe ser más vigilado que los demás. ¿Por qué solo a los motociclistas? ¿Por qué no al conductor de auto, al ciclista o al usuario de scooters eléctricos? La respuesta no es jurídica. Es prejuicio. Es una asociación infundada entre informalidad y criminalidad. Y legislar desde ese lugar, sin datos ni matices, es abdicar del derecho.
Incluso quienes defienden enfoques más duros han reconocido que esta medida es inútil. En su columna titulada “Caos vehicular sobre dos ruedas”, publicada en El Montonero, el abogado y analista Eduardo Vega, partidario de incautaciones y sanciones ejemplares, la califica como una solución superficial. Coincidir con esa crítica desde orillas distintas demuestra que no se trata de ideología. Se trata de sentido común.
La realidad es clara. En el Callao, un ataque a balazos contra un bus lleno de pasajeros fue perpetrado desde un automóvil. No fue una moto. Mientras los criminales se modernizan, el gobierno borda números sobre tela como si el crimen se detuviera ante un código visible.
La delincuencia no se combate con chalecos. Se combate con estrategia. Con interoperabilidad entre SUNARP, PNP y MTC. Con fiscalización digital. Con cámaras de reconocimiento. Con inteligencia operativa. Con presencia real del Estado.
Y por eso, lo correcto hoy no es insistir. Es suspender. Es dejar sin efecto la implementación nacional de esta norma mientras no exista un plan integral que respete la dignidad del ciudadano y fortalezca de verdad la capacidad estatal.
He defendido normas que ordenan. He combatido las que solo aparentan. Esta no construye institucionalidad ni respeta al ciudadano. Por eso no debe implementarse. Porque gobernar es actuar con inteligencia, no con costura.
Suspender esta norma no es una concesión. Es una exigencia. Política, jurídica y moral. Porque el Perú no necesita más control aparente. Necesita más Estado. Más respeto. Más inteligencia. Y sobre todo, más sentido común.