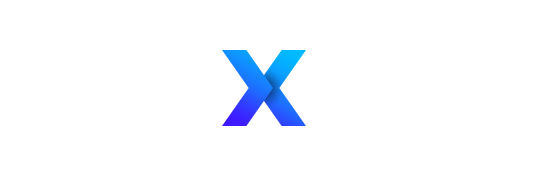Un análisis del papado de Francisco demanda un ejercicio de prudencia y responsabilidad que, resaltando su esencial misión espiritual, le confiera una singular autenticidad. A diferencia de Juan Pablo II, “rock star” ultramediático que irradiaba luz y bondad, o de Benedicto XVI, gran teólogo y guardián de la ortodoxia, Francisco asumió su rol de pastor de las periferias—tanto geográficas como existenciales—con gestos cargados de simbolismo político y humano.
Nacido Jorge Bergoglio, hijo de inmigrantes italianos en Argentina y formado en la tradición jesuita, se convirtió en el primer papa latinoamericano. Su espontaneidad porteña quedó de manifiesto el día en que, cuestionado sobre su estado de salud, un periodista le preguntó cómo estaba, respondiendo con cierto sarcasmo: “estoy sentado”. Ese sentido del humor, junto a una notable terquedad para romper protocolos, ha sido clave en su estilo: no rehuyó la política, sino que reconoció la fuerza de los gestos como lenguaje universal.
Francisco ejerció el poder petrino hasta su último aliento, sin renuncia, lo que muchos consideran un testimonio de entrega incondicional. Su participación en el mensaje “Urbi et Orbi” de Pascua—pese a riesgos para su salud—evidencia su determinación y, al mismo tiempo, despierta debates sobre los límites de la exposición pública de un líder en edad avanzada. En Argentina, su figura es comparada incluso con José de San Martín o René Favaloro, y su aprobación roza el 65 %, cifra que lo posiciona como uno de los personajes públicos con mayor aceptación en la historia reciente del país.
Aunque algunos lo tildan de progresista, el Bergoglio cardenal era visto como conservador en asuntos de vida y familia. Sin embargo, al llegar al pontificado, amplió horizontes: promovió que divorciados accedan a la comunión, autorizó la bendición de parejas del mismo género y abrió dicasterios a la participación femenina. Su “geopolítica de la periferia” se tradujo en una defensa constante de los marginados, la justicia social y la solidaridad más allá de los dictados del mercado.
En el terreno económico y diplomático, impulsó la sanación de las finanzas vaticanas y criticado el capitalismo financiero, al tiempo que tendía puentes con el islam moderado, el judaísmo y el gobierno chino. Sus pedidos de perdón a las víctimas de abusos sexuales—como en Chile—y la disolución de movimientos controvertidos dentro de la Iglesia (por ejemplo, el Sodalitium Christianae Vitae) reflejan su voluntad de reforma.
No obstante, su actitud también ha generado polémica: se le reprocha demora en condenar las crisis en Venezuela, Nicaragua, Rusia o Israel y Hamas. También fue cuestionado en Perú por su intervención en la controversia con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aun así, su actuación global—desde la defensa de los rohinyás en Myanmar hasta la apertura de canales de negociación en la guerra de Ucrania y su liderazgo moral durante la pandemia—demostraron una visión pastoral que trasciende fronteras.
Por último, su influencia en la composición del Colegio Cardenalicio, donde nombró a dos tercios de los electores, asegura que el perfil “francisquista” perdure posiblemente incluso en un futuro cónclave. Así, el pontificado de Francisco se presenta como un equilibrio constante entre la fe y la política, entre la tradición y la reforma, y entre la prudencia y la valentía.

Dr. José Mario Azalde León